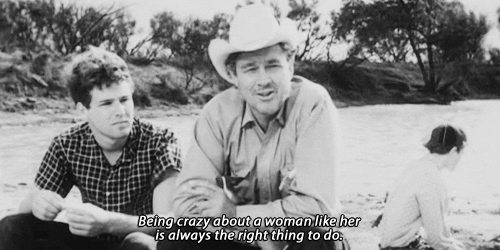Un blog crítico e impuro sobre las fantasías que nos acosan y la locura que nos envuelve en el que se habla de cine, musicales, lenguaje, ideologías, cuerpos, nuestros triunfos, nuestras mistificaciones y nuestras patologías.
sábado, junio 06, 2015
Conducta (Ernesto Daranas, 2014)
Hubo un tiempo en que la educación tenía una mística especial. Esto lo digo en el mejor sentido de la palabra: mistificar el dinero o el nacionalismo es problemático porque producen sueños que nos limitan y nos hacen gente menos compleja. Con la educación sucede lo contrario: como proceso es difícil, hay una inercia que hace que nadie quiera "ser educado" en el sentido de someterse a disciplinas y protocolos que nos harán mejores en términos de valores (ni el nacionalismo ni el dinero son significantes de valor alguno) y por lo tanto su estatus en la sociedad es naturalmente precario. Su mistificación (la figura del profesor sabio, la confianza que se ponía en el docente, la fe en estructuras que, más allá de casos individuales, debían permanecer fuertes para una sociedad mejor) se basa por supuesto en mitologías, faltaría más, pero eran mitologías que cohesionaban sociedades. Por eso la figura del maestro sabio, por ejemplo, puede ser cursi en sus tratamientos, pero tendemos (tendíamos) a perdonar la cursilería porque creíamos fervientemente que detrás de ella, detrás de la mentira literaria había un valor profundo. Los problemas que tengo en poner tiempo verbal son síntoma de un cambio que he ido reconociendo como docente y como ciudadano: la figura del maestro sabio y la mística del proceso educativo no son. ya, centrales; cosas que la generación que me educó consideraba necesarias están desmoronándose con cada decreto ley, con cada ministro, con cada decisión administrativa. Puede que todos, políticos y comentaristas, se llenen la boca con el valor de la educación, pero las decisiones que toman claramente indican que no la entienden y que no la respetan, la ven como un mero proceso burocrático cuyos mecanismos pueden captar algún voto, y esto es porque, aventuro, como cultura, hemos dejado de percibir la educación como un valor. Uno de los efectos es que van desapareciendo las narrativas mistificadoras que, incluso cuando eran cursis, eran significantes de un sueño de civilización.
viernes, junio 05, 2015
Con pasión: Jane Fonda
The Newsroom es, según a quién se pregunte, una de las series más irritantes de la historia de la televisión (no, de la representación en general desde el bisonte de Altamira), o una utopía de la corrección sintáctica que muchos habitaríamos con gusto. En cualquier caso no puede negarse el impacto del momento en el tercer capítulo de la primera temporada cuando de repente, sin anunciarlo, apareció deslumbrante, contundente y con esa voz que fue la perdición de los hombres durante décadas, Jane Fonda unos segundos como presidenta de la cadena. Jane Fonda. Y ciertamente sólo hicieron falta unos segundos. Jane Fonda traía, más que una presencia, una historia, era un rostro cargado de sentido y de autoridad: una de las primeras en hacer papeles de puta en Hollywood, ingenua profesional, fantasía machista de melena leonina (Leona Lansing era el nombre, tan adecuado, de su personaje en le serie) y devaneos siderales, activista contra la guerra del Vietnam, y luego una serie de papeles y declaraciones que la convierten en la actriz con mayor dominio de su carrera en los setenta. En aquella aparición estaba la autoridad de toda una carrera. Quizá otras tuvieron más impacto (Linda Lovelace, Carol Burnett), pero ninguna actriz importante supo combinar tan bien el significado de su personaje con el talento, el riesgo y el glamour. Representó el mejor Hollywood, el que va por delante de la sociedad, el que toma partido, el que ayuda a pensar, el que aunque no tenga sentido al menos cree fervientemente que no se puede renunciar a él. A partir de los ochenta las cosas ya van a menos, pero es que desde los ochenta el cine y el mundo en general han ido a menos.
lunes, junio 01, 2015
The Last Picture Show (Peter Bogdanovich 1971) o lecciones de tono
La novela de Larry McMurtry The Last Picture Show es un gran ejemplo de un modelo narrativo que, propia de la novela europea del XIX, se da con especial fuerza en el cine y la televisión estadounidenses desde los años sesenta. Se trata de tomar un grupo de personajes, a la manera de Balzac, Döblin, Tolstoy, Proust, Eliot, Galdós o Hugo y entrecruzar sistemáticamente sus vidas para construir una suerte de fresco que de alguna manera representa una época y un lugar. El género (y podría considerarse un género) se consolida en el cine americano con la adaptación de Peyton Place (de 1957) y a partir de entonces lo encontraremos con frecuencia. En el cine europeo, algunos directores experimentan con el género, por supuesto, el ejemplo más excelso es La regle du jeu, o el cine de Berlanga en España (Plácido, Bienvenido Mr Marshall, Calabuch) pero la tradición americana resulta mucho más central sobre todo en los años setenta. Desde La aventura del Poseidón y el ciclo de catástrofes a Nashville o A Wedding, el principio constructivo es el mismo. En televisión por supuesto el género conoce las cimas de Twin Peaks, The Wire o Friday Night Lights. La adaptación de The Last Picture Show resulta much cercana, precisamente, a este último título: como la serie de Peter Berg se trata de mostrar las vidas cotidianas de los habitantes de una pequeña localidad de Texas (el referente de Berg era Odessa, aquí es Thalia, Anarene en la película). Berg tiene una mirada fuertemente social y en las cinco temporadas de FNL se hablaba de la importancia de la educación, de fantasías adolescentes, del papel del deporte en la comunidad, del sentido de la familia y de racismo.
Narrativa feminista y la mirada insumisa: qué dicen las películas de las mujeres
Como otros conceptos surgidos de luchas ideológicas del siglo XX, la palabra "feminismo" suele blandirse a la ligera, especialmente cuando se habla de representación en los medios de masas. Esto contribuye a difuminar la importancia de la mirada feminista, debilitar su impacto y distorsionar sus objetivos. De alguna manera hace que sea muy fácil para las productoras ganarse la etiqueta de "feminista" con algunos toques simples como parte del proyecto de llegar a todo el mundo. Se compatibiliza así "feminismo" con ideologías misóginas dentro de un mismo film, que queda exonerado de acusaciones. Lo que sigue es un intento de mostrar en qué términos ciertas narrativas de Hollywood puede calificarse de "feminista" y hasta qué punto nos conviene hacerlo o mantener una distancia crítica.
Como suele suceder, el problema principal de las etiquetas es la simplificación; sus ventajas son ayudarnos a pensar con rapidez y a tomar atajos conceptuales que fácilmente se convierten en lemas. A pesar de la utilidad de esto último, nunca hay que pensar acríticamente un adjetivo ("feminista") tiene significado único o se refiere a una actitud universal. El ansia de literalidad, de concisión y la pereza mental ayudan a simplificar y en parte suman fuerza a la patología cultural reciente que quiere respuestas claras y conceptos fácilmente utilizables. Y es que cuando se dice que una película es "feminista" se están diciendo varias cosas a la vez y algunas en conflicto con las otras. Me voy a centrar en dos.
Rocío Márquez
Hoy una recomendación musical: Rocío Márquez. Con una sola actuación que he tenido la suerte de presenciar esta noche en Madrid, sube al panteón de mis voces preferidas. Flamenca impura, que abraza y absorbe tradiciones y estilos, que sabe qué canta y de donde viene todo, y lo comunica hasta dejarte sin respiración.
Pocas veces sé que alguien a quien escucho por primera vez permanecerá para siempre en mi vida
.
Pocas veces sé que alguien a quien escucho por primera vez permanecerá para siempre en mi vida
sábado, mayo 30, 2015
La importancia de ser Vicente Aranda
El frenesí opinador en que vivimos hace que todos tengamos que expresar valoraciones sin demasiada reflexión. Para enfrentarme a lo que significa Vicente Aranda he necesitado algo de tiempo. No sé si era "un genio", sé que fue un excelente director durante al menos quince años y que, a partir de sus buenas relaciones (al menos en apariencia) con Andrés Vicente Gómez y la productora de Pedro Costa supo hacer buenas películas que trataban temas interesantes y que hablaban de nosotros. Para mí todo esto no es cosa baladí y dadas las circunstancias de nuestro cine probablemente es una aspiración adecuada.
A estas alturas ya no es cuestionable que el "autorismo" funciona mejor en unos contextos que en otros. Y personalmente sospecho que funciona bastante mal en gran parte del cine español dadas las limitaciones industriales. Pero aun descartando un autorismo que describiría bien el trabajo de Saura, Erice o Berlanga (caracterizado por exploración formal y temas personales), Aranda era un director "fuerte": es fácil ver la recurrencia de temas e imaginería, y sin duda es alguien que elige sus materiales y trabaja bien con los actores. No estoy seguro de que tenga una visión del mundo ni que utilice el estilo para expresarla, ciertamente sus recursos de puesta en escena parecen limitados (pero si Erice hubiera acabado casi treinta largometrajes, puede que también hubiéramos notado un defecto similar). Esto se considera una limitación sólo si centramos nuestras reflexiones en la autoría como concepto rey en el análisis de una carrera, pero es posible que tal obsesión no sea nada sana. Vicente Aranda es un significante, un nombre al frente de un cine español diferente, que se atreve a mirar realidades que no son cómodas y de factura a veces excelente, que mantuvo el tipo en una serie de proyectos que, es verdad, fueron perdiendo tensión y sustancia en los noventa.
viernes, mayo 29, 2015
Nine, de Maury Yeston y Arthur Kopit, en el Teatro Alfil de Madrid
He de reconocer expectación y cierta suspicacia cuando supe de esta producción de Nine en el el Teatro Alfil. ¿Nine? ¿En España? Sigo el desarrollo del musical en mi país bastante mal, y cosas que los locales exaltan hasta las alturas (aquella producción de Sweeney Todd, lo más reciente de Follies) a mí me parecen derivativas o simplemente decepcionantes. Y el problema no suele estar en los intérpretes como tales sino en la concepción: si uno no entiende de dónde viene el texto, qué significa (además de qué "dice" el texto), la cosa no acaba de salir. El musical es un género frágil. En Estados Unidos, que es lo suyo, hay producciones excelentes en los institutos: es lo que la gente respira, la gente entiende sin pensarlo demasiado Carousel, Damn Yankees, The Music Man. Aquí a veces con mil veces más talento los resultados son desencaminados porque se ha respirado menos y hay que hacer un esfuerzo desde cero. Esto para poner las cartas sobre la mesa y constatar que la producción de Federico Barrios me encantó, que toma bien la mayoría de las decisiones y que tiene las ideas adecuadas para convetirse en una versión sólida.
martes, mayo 26, 2015
¿Para qué sirven los filólogos?: una reflexión, una apología, una propuesta
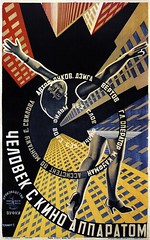
Hace aproximadamente un año, en un seminario universitario, un colega académico del campo de las ciencias sociales por fin formuló la pregunta que siempre subyace de manera algo preocupante en las relaciones entre científicos sociales (sociólogos, economistas) y los filólogos. Aunque se formuló de manera mucho más elegante, la pregunta en su estructura profunda significaba literalmente: "¿Para qué sirven los filólogos?". Y reconozco que la respuesta no es sencilla. En parte porque aunque tengo claro lo que hago yo, no puedo pensar que esto representa un ideal de lo que debe hacer un filólogo y claramente la mayoría de los filólogos que conozco hacen cosas muy distintas o incluso ven su trabajo muy a la contra de mis propuestas en este post. Pero en parte porque nos cuesta mirar nuestro trabajo desde fuera. También hay agravios comparativos. A un ingeniero nadie le pregunta qué hace. Se supone que hace algo útil. Si alguien le pregunta qué hace, en general, quien queda como un tonto es quien pregunta. Con los filólogos la incomprensión es generalizada y uno casi puede oír el asentimiento del resto de la comunidad académica cuando surge la cuestión de nuestra presunta (y no probada) utilidad: "eso, ¿qué hacen los filólogos?" Además de, claro está, enseñar lenguas, lo cual demostraría, en cualquier caso, el fracaso brutal e indiscutible de nuestra profesión en España, el país donde nadie aprende lenguas. Un economista puede hacer predicciones. Pueden ser incorrectas, pero tienen un carácter de "ciencia" que las hace, en cierto modo, respetables. Un sociólogo siempre sabe explicar, al menos a posteriori, los resultados electorales. De nuevo es dudoso que su interpretación sea "verdadera" pero indudablemente sigue protocolos cercanos a la ciencia y con ello adquiere un prestigio. Hay un objeto de estudio, hay unos conceptos claros, hay unos resultados que pueden objetivarse de alguna manera.
Evidentemente los filólogos no podemos presumir de esta capacidad de objetivación y explicación de la realidad (algunos ni siquiera creemos demasiado en "la realidad" como noción estable, anatema, lo sé, en nuestro mundo científico). En el seminario dije que la filología no se ocupaba de hechos objetivables, que hablábamos de fantasías. Y creo que a los asistentes les supo a poco. ¿Fantasías? ¿Cómo se come eso? ¿Qué demonios importan las fantasías? Cada día más me encuentro entre interlocutores (incluyendo alumnos) que lo que quieren son datos, hechos, no estamos para putas fantasías con la que está cayendo ("la que está cayendo" es, claro, la excusa para no producir análisis críticos).
lunes, mayo 25, 2015
Sobre Friday Night Lights y las nuevas masculinidades.
Conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, Mayo 2013
Esto no es Peyton Place: Masculinidades en Friday Night Lights
Mi conferencia sobre la serie Friday Night Lights y los modos en que introduce nuevos modelos de masculinidad en la ficción televisiva.
Esto no es Peyton Place: Masculinidades en Friday Night Lights
Mi conferencia sobre la serie Friday Night Lights y los modos en que introduce nuevos modelos de masculinidad en la ficción televisiva.
Mans Zelmerlow, Eurovisión y homofobias varias
Mans Zelmerlow y su monograma: el hombre y el símbolo
Cierto revuelo la otra noche sobre Mans Zelmerlow, centrado en uno de los Problemas Que Realmente Preocupan A Los Europeos: en un evento tan tan tan gay como el festival de Eurovisión, cómo es posible que triunfara alguien que había hecho "declaraciones homófobas". Algunos (en su mayoría heteros y los promotores del muchacho) aseguraban con vehemencia que "se había retractado". Otros, desde el otro lado, algunos desde una perspectiva militante exigían que "se le retirase el apoyo". No explicaban realmente cómo iba a hacerse esto ni con qué medios contaban para ello. Es lo que se llama un gesto vacío: no significa nada más allá de su expresión. Pero la expresión es importante y la retórica de la misma puede ser utilizable. A mí, que no me he creído nunca las palabras de chicos apuestos (casi nunca) y que opino que no pasaría nada si el Festival de Eurovisión no lo viera nadie (ni gay ni hetero), la polémica me sirve para irme por la tangente y reflexionar un poco sobre lo que significan los enunciados homófobos en el guirigay ruidoso que es hoy nuestra cultura.
Hubo un momento, con un sistema cultural que dosificaba las posiciones desde las que se enunciaba el discurso público, en que las cosas eran mucho más fáciles. Tanto por la mayor unidad del discurso como por el modelo de homofobia. Podíamos llamarla "homofobia clásica". Retóricamente, la homofobia clásica tiene dos rasgos: la homosexualidad sólo entra en los canales discursivos (libros, ciencia, legislación, prensa, literatura) como algo totalmente ajeno a la normalidad y articulado dese una mirada heterosexual; además, su representación es siempre "negativa" (la ley debería prohibirla, la ciencia debería curarla, la sociedad debería acallarla, el arte debe excluirla y maldecirla). Este periodo es tan dominante en occidente que nadie puede construir un contradiscurso. La segunda era es la que podemos denominar "homofobia liberal". Como en el modelo anterior la homosexualidad entra en discurso casi exclusivamente desde una perspectiva heterosexual (sigue siendo una otredad, y esto afecta también a los intentos de hablar en primera persona: el marco es siempre hetero). A diferencia del modelo anterior, se permite cierta legitimidad a ciertas manifestaciones de la homosexualidad. Es decir, que ya no es un no absoluto, es una especie de "sí pero".
Etiquetas:
Cultura
,
Cultura gay
,
Lenguaje
,
Televisión
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)